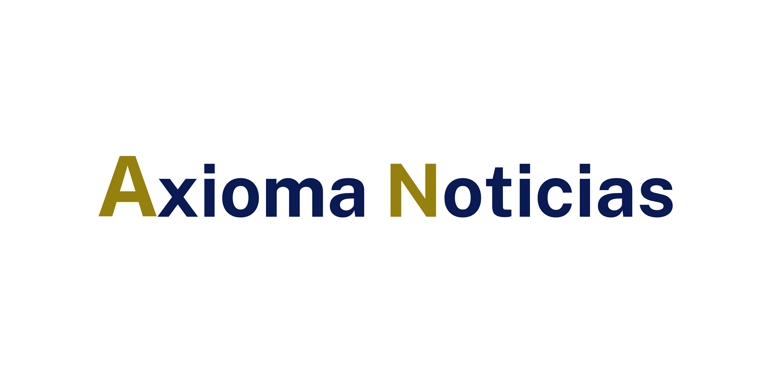El cuento como estrategia para la mejora de la interacción social de niños y niñas
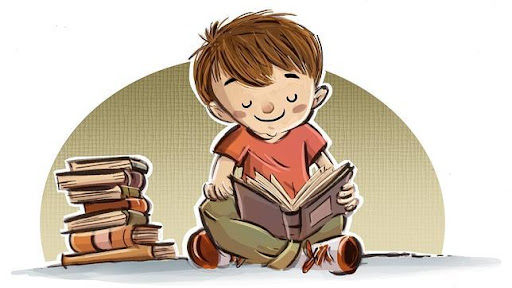
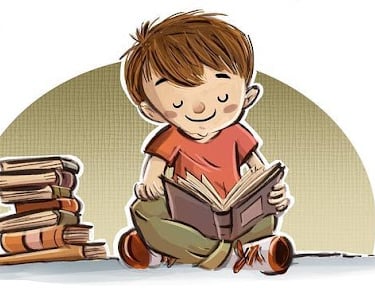
El desarrollo social del niño se va configurando por el efecto que causa la interacción con los diversos contextos en los que se ve inmerso, como: el hogar, la escuela y el grupo de iguales, principalmente. El contexto del hogar, es el primero en el que el niño se relaciona, en el cual se establece un vínculo único y se forman las bases para interactuar socialmente en contextos posteriores.
Al respecto Giddnes (1995, en Bianchi & Brinnitzer, 2000), señala que durante la etapa infantil la familia es el principal agente socializador donde, a partir de las vivencias cotidianas, el niño obtiene sus primeras pautas de conducta. Siguiendo la misma línea, diversos autores (Ripoll, Carrillo & Castro, 2009) han sugerido que las relaciones entre padres e hijos caracterizadas por altos niveles de aceptación, cercanía y calidez están asociadas con relaciones positivas entre los hermanos, señalando además que la calidad de estas relaciones se convierte en un factor importante en relaciones posteriores entre pares, ya que las primeras interacciones con hermanos representan un espacio de adquisición, desarrollo y mantenimiento de habilidades sociales.
De esta forma se plantea que los niños que establecen mejores vínculos afectivos con los padres y hermanos son quienes se muestran más competentes para interactuar socialmente (Clemente, Regal, Górriz & Villanueva; Sánchez-Queija & Oliva, 2003).
Lo cual da cuenta de la relación que existe entre el desarrollo afectivo en la familia y el desarrollo social en el niño, sin embargo aún cuando se pretende indagar sobre el tipo de relaciones afectivas dentro de la familia, no es ahí directamente desde donde el presente trabajo pretende mejorar las habilidades sociales, sino a través del uso del cuento, ya que éste se le brinda al niño en forma de discurso que permite la simbolización ofreciendo alternativas de solución a problemas y situaciones cotidianas a través de mensajes implícitos que él capta fácilmente, además de comprenderse a sí mismo como a los demás, con la finalidad de lograr relaciones sociales satisfactorias (Bettelheim, 1977/2007; & Rabazo & Moreno, 2007).
El cuento estimula la imaginación del niño, le ayuda a aclarar y reconocer sus emociones al auxiliarle en el fomento de la confianza en sí mismo, tanto en su presente como en su futuro, también le sugiere una educación moral la cual se transmite sutilmente, con la ventaja de no hacerlo a través de conceptos éticos abstractos que se le imponen al niño, sino mediante lo que parece tangiblemente correcto y por ello lleno de significado (Bettelheim 1977/2007).
Es primordial que los niños conozcan los cuentos populares, ya que se familiarizan con los elementos y pueden detectarlos en otras lecturas, tanto de la tradición oral como de la literatura escrita o de la ficción audiovisual actual. Además también es necesario que dentro de la familia se tenga la oportunidad de acercar a los niños al aprendizaje lector, como menciona Beltrán y Téllez (2002), es más importante la calidad de la relación que se establece cuando los padres leen con sus hijos que el tiempo que se requiera para dicha actividad. El mismo autor menciona que los padres también pueden ayudarle a sus hijos a seleccionar libros de interés, libros que los auxilien a conocerse mejor, que les ofrezcan una gran variedad de temas que pueden cubrir sus intereses, así como darles la oportunidad de descubrir otros nuevos.
El Objetivo del presente trabajo fue mejorar la interacción social de niños (as) de 3º de primaria a partir del cuento como estrategia. Es un estudio Cualitativo, tipo investigación-acción. Se desenvolvió en una escuela primaria pública, ubicada en la ciudad de Morelia Michoacán, con 9 niños y 6 niñas de tercer grado, con una edad cronológica de 8 y 9 años. Se aplicó el instrumento “Fábulas de Düss”, se entrevistó individualmente a los niños, se aplicó un sociograma, se trabajó con la construcción y narración de cuentos, además se entregó un cuestionario de preguntas abiertas a padres y profesora. El taller constó de 36 sesiones.
En un primer momento el tipo de familia a la que los niños pertenecían no se tomó en cuenta para la presente investigación, sin embargo, se observó que los niños mantenían relaciones afectivas similares dependiendo del tipo de familia al que correspondían y por ende una forma de interacción social en común, esto sin la pretensión de clasificar en los participantes su interacción social en función del tipo de familia, puesto que también existen niños y niñas que aunque el tipo de familia es el mismo, su interacción social es diferente.
Se observa que varios niños de familias nucleares mencionan que aún cuando viven con ambos padres, no los ven, puesto que la mayor parte del tiempo éstos se encuentran trabajando, además se observa que la forma de motivar a los niños es bajo la recompensa, como si fuese una forma de remediar esta ausencia.
Independientemente del tipo de familia a la que se pertenezca se hace importante el tiempo de calidad que los padres ó tutores dediquen a su hijo o hija, puesto que se resalta que la mayoría de los niños mencionan que dentro de las actividades que más realizan sus padres con ellos es el juego, y la minoría refiere que les ayudan a realizar sus tareas, mientras que por el contrario los padres responden que la actividad que tienen más en común con sus hijos (as) es ayudar con las tareas escolares y pocos mencionan el juego,
Se recalca la importancia que tiene la familia sobre el desarrollo del niño, ya que como se observa en el sociograma, la interacción que establecían con sus compañeros era influenciada en gran medida por su familia, puesto que la mayoría de los niños que pertenecían a una familia monoparental o de abuelos se mostraban con más dificultades para interactuar socialmente.
La habilidad social, correspondiente a la empatía se observa que los niños mostraban una actitud individualista y poco empática ante situaciones que requerían de su sensibilidad, siendo notorios los cambios en la evaluación postest, en donde los niños frente a las mismas situaciones, reflejaban una actitud más positiva y sensible hacia los demás. A través de la mejora en la empatía se ven beneficiadas otras habilidades sociales como la negociación ya que se hacía más factible la posibilidad de llegar a establecer acuerdos que beneficiaran a los involucrados a través de la comunicación. De forma integral a partir de la mejora en estas habilidades sociales se facilita la cohesión grupal misma que no existía, mejorando con esto la interacción social, siendo éste el objetivo principal.
En conclusión se recalca la importancia de los recursos sociales con los que el niño cuenta sin embargo estos en su desarrollo pueden ser habilitados o limitados de acuerdo a los factores externos a los que se encuentra expuesto.
La familia y la escuela son dos círculos sociales de mayor importancia en el desarrollo social del niño, en los que pueden aplicar las habilidades sociales ya desarrolladas, pero también pueden verse limitadas o extendidas. Es sabido que la familia funge un papel determinante en el desarrollo de la personalidad y el social, el vinculo que entre el niño y su núcleo familiar se establezca es de puntal implicación, y de acuerdo a que el contacto social por sí mismo no asegura un buen desarrollo de ciertas habilidades se vuelve necesario implementar nuevas estrategias para la mejora de las mismas, ya que además una estrategia funcional para la mejora de la interacción social en niños y niñas acarrea consecuencias en diversos aspectos, como: el rendimiento escolar, y la funcionalidad de las relaciones sociales, entre otros.