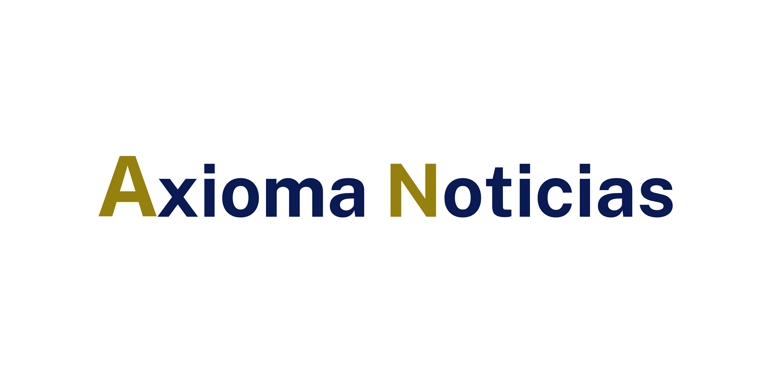El Derecho y su Formación en la Sociedad
Para que las leyes tenga legitimidad, debe de existir mecanismos de participación ciudadana


Cuando escuchamos hablar de derecho, la primera definición que se nos viene a la mente es un conjunto de normas que regulan la relación entre humanos, las cuales son impuestas por el Estado, por lo cual varios grupos de la sociedad tienen aberración hacia el derecho, sin embargo más allá de esta definición, nos damos cuenta que el derecho nace de las relaciones que el hombre tiene con sus semejantes y que la misma sociedad y sus relaciones van dictando, sin estas normas, simplemente no sería fácil entablar relaciones con el resto de la sociedad, por lo cual el derecho nace legítimamente de la sociedad.
Aristóteles se había referido al ser humano como zoon politikón, animal político, ya que tenía la forma de relacionarse con otras personas y por lo cual podía vivir en sociedad y por lo tanto hacia política. Cosa parecida pasa con el derecho, el derecho nace conforme a las relaciones que el humano va teniendo con su semejante, dichas relaciones van formando reglas de convivencia, las cuales, al vivir en sociedad, si alguna de las personas no acata tales normas, simplemente es excluido de ese círculo social.
Desde la antigüedad ha existido el derecho, los antiguos pobladores hacían sus reglas de convivencia de acuerdo a su contexto y necesidades, si bien no existían reglas escritas, estás venían de un conceso general, por lo cual eran del conocimiento de toda la comunidad, dichas reglas, normaban desde las relaciones familiares, las comerciales y las comunitarias.
Para Paolo Grossi las leyes que eran emanadas de la voluntad general, eran las que gozaban de legitimidad, “La ley se identifica axiomáticamente con la expresión de la voluntad general, convirtiéndose de este modo en el único instrumento productor de derecho merecedor de respeto y reverencia y en objeto de culto por el hecho de ser ley y no por la respetabilidad de sus contenidos [1]“
Con el transcurso de la historia humana, las relaciones fueron cambiando y por ende también el derecho, con la llegada de nuevos oficios y modos de producción, se fue haciendo reglas específicas para los diferentes gremios[2]. Dichos gremios eran los órganos colegiados de la edad media en cuanto a los oficios, dichas reglas, se hacían con el conceso de la mayoría de los agremiados, y eran hechas para contar con prestigio.
Como podemos ver, el derecho era emanado del pueblo, y era consensado entre toda la comunidad, estas leyes regían las relaciones de determinada comunidad, y gozaban de legitimidad, ya que contaban con la aprobación de la mayoría y contenía los puntos de vista de la comunidad.
Sin embargo las cosas cambiarían, con la construcción de los Estados-nación, los gobernantes verían en el derecho un instrumento de obediencia y manejo de la sociedad, por lo cual se adueñaron paulatinamente de él.
Paolo Grossi nos menciona lo siguiente: “ El poder político, que en el transcurso de la Edad moderna se fue convirtiendo cada vez más en Estado, mostró un creciente interés por el derecho y con su extremada lucidez, lo reconoció como un pilar precioso de su misma estructura, a finales del siglo XVIII logro conseguir el pleno monopolio de la dimensión jurídica[3]”
Por lo cual, el derecho pasó de ser una construcción comunitaria a ser parte del monopolio del poder político y de Estado. Por lo cual de ser algo que se construía desde la base comunitaria, se trasformó en un coto de poder y se convirtió en un instrumento de control hacia los gobernados.
El problema fundamental era que carecía de legitimidad, por lo que el poder político de esa época, se apoyó en las creencias religiosas de las personas para buscar darle poder legítimo a sus leyes y sus acciones. Basta recordar que se creía que el poder de los reyes había sido decisión de dios, por lo cual refutar el mandato real, era refutar el mandato divino.
Sin embargo con la llegada de nuevos pensamientos, políticos, religiosos y filosóficos, la legitimidad divina fue cuestionada y quedo sin efecto, ya que las nuevas corrientes de pensamiento político fueron de carácter antropocéntrico, por lo que el hombre pasó a ser la fuente de poder político.
Las teorías políticas liberales, en teoría devolvían el poder de hacer leyes al pueblo, ya que el poder legislativo, era emanado del pueblo y representaría la voluntad del pueblo. El poder legislativo sería un freno hacia las prácticas despóticas del poder ejecutivo y así mismo sería el encargado de formular las leyes, por lo cual las leyes hechas por este poder tendrían en ellas las opiniones y el consenso de la comunidad.
El poder de hacer leyes había pasado a formar otra vez de la comunidad, con la característica de que ahora se iba a realizar por el principio de representatividad, cada legislador llevaría el sentir y defendería los intereses de la comunidad a la cual representaría.
Así mismo, las leyes que habían sido de tradición oral, pasaron a ser leyes escritas y de carácter positivista. Esto en teoría fue benéfico, ya que al estar escritas, y al tener un poder judicial separado del ejecutivo. Estas leyes servirían de protección del pueblo hacia el poder político.
En la práctica fue lo contrario, las leyes siguieron siendo monopolio del poder político y del Estado, el poder legislativo paso a servir al poder ejecutivo. La única manera de llevar a formar parte del poder legislativo, era por medio de un partido político.
Si bien es cierto que los partidos políticos nacieron como una organización de ciudadanos para acceder al poder y defender sus intereses, estos se corrompieron y dejaron de lado su legado populista y fueron coartados por el poder político, por lo cual también dejaron de representar a su comunidad[4].
La ciudadanía empezó a desconfiar del poder político, si al principio se sentían representados, ahora ya no se sienten representados, por lo cual existe una pelea constante entre el poder político y el denominado poder ciudadano.
Poco a poco, el Estado formuló legislaciones, donde se negaban los derechos humanos fundamentales, se realizaba leyes injustas y que desprotegían a los ciudadanos y solo velaban por los intereses de los grupos en el poder, por lo cual la ciudadanía empezó a exigir el respeto a sus derechos.
El poder político, empezó a formular leyes donde protegían los derechos humanos, entre ellos los sociales, esto con la finalidad que cada grupo de la sociedad se sintiera tomado en cuenta a la hora de formular leyes y existiera garantía sobre sus derechos y sobre todo se volviera a derechos de una colectividad.
Sin embargo, para Orlando Aragón, estos derechos se hicieron positivos con la finalidad de destruir la colectividad y privilegiar la individualidad y de esta manera debilitar el poder ciudadano: “Aun cuando los derechos sociales están dirigidos a colectividades, su ejercicio se realiza a través de los integrantes (individuos) de dichos grupos, en otras palabras, son de titularidad individual[5]”.
Leyes injustas y que afectan el desarrollo de la comunidad, agravaron la crisis de credibilidad ante las instituciones estatales, la ciudadanía pide que se respeten sus derechos que tanto trabajo le costaron recibir, sin embargo esta demanda también viene acompañada de la necesidad de injerir en las decisiones de Estado y en la formulación de leyes.
Por lo cual la idea de democracia representativa se vuelve obsoleta y se pide una democracia participativa, donde la ciudadanía pueda no solo acceder a formular iniciativas de ley, sino también tener el poder de derogar leyes o de hacerlas realidad.
[1] Grossi Paolo, primera lección de derecho, trad. Clara Álvarez, Madrid, politopias, 2006. Pp. 17-30
[2] Ibídem pp. 16-32
[3] Ibídem. P 18.
[4] Duverger, Maurice, los partidos políticos, 5° reimpresión, trad. Julieta Campos Enrique González, México, Fondo de cultura económica, 1974, pp. 15-29.
[5] Aragón Andrade, los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico, boletín mexicano de derecho comparado, nueva serie, año XL, núm. 11, enero-abril de 2007, p 17.